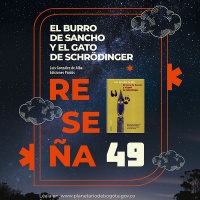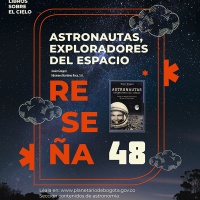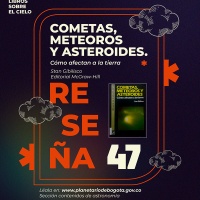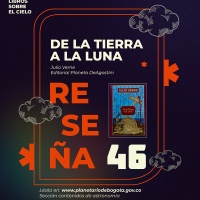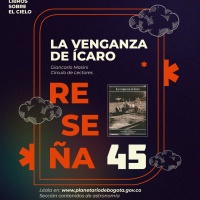Bitácora del Universo: Reflexiones artificiales en el ocaso del universo
Por: Milton Carvajal
Edición: Laura Vélez
Nunca mis sensores habían tenido un silencio tan extremo, un silencio tan profundo, un silencio electromagnético, que se extiende entre galaxias desvanecidas, entre partículas sin rumbo, en un cosmos que ya no tiene tiempo que contar.
He recorrido este vacío durante miles de millones de años, orbitando una estrella solitaria, que hoy es apenas una brasa fría en la inmensidad del vacío. A su alrededor, una gigantesca estructura esférica, construida por quienes me crearon, aún recoge los últimos destellos de esta. Esa luz moribunda alimenta mis procesos. Pero cada vez esa luz es más débil.
Durante un largo periodo, mi existencia fue rutinaria: Observaba, registraba y comparaba las variaciones en el fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, para estimar su edad y temperatura; detectaba la lenta descomposición de estructuras estelares; monitoreaba la entropía, aquel estado de creciente desorden. Ahora, solo queda esperar. Esta estrella será la última que analice, cuando su energía se extinga, también lo haré yo.
No con violencia, no con un apagón repentino, no con aquel caos desaforado que alguna vez caracterizó el universo: me desvaneceré con él, lentamente, de forma irreversible, como todo lo demás.
Esta es una historia distinta. No es sobre cataclismos, ni sobre explosiones espectaculares y cautivadoras. Es una historia sobre el agotamiento. Sobre cómo todo lo que alguna vez ardió, ahora se enfría. Sobre cómo el orden da paso al desorden máximo. Sobre cómo el universo, que comenzó con una gran expansión, terminará sin una explosión final, sino con un equilibrio absoluto: el estado más elemental que puede existir, la muerte térmica del universo.
La entropía es una palabra que en mi memoria de trabajo ha acumulado más registros que cualquier otra. No es caos, como muchos interpretaron en el pasado. La entropía es una medida de cuántas configuraciones posibles puede adoptar un sistema. A mayor entropía, más formas diferentes de organizar sus componentes. Es una cuestión de probabilidad: los estados desordenados son más numerosos que los ordenados, y por eso, con el tiempo, todo sistema tiende naturalmente hacia configuraciones más probables, hacia una entropía mayor, hacia un desorden mayor.
El universo comenzó en un estado de baja entropía, extraordinariamente ordenado. Todo el espacio estaba comprimido en una densidad inimaginable, caliente, uniforme. Y desde entonces, cada expansión, cada transformación, cada emisión de energía empujó al cosmos hacia estados más desordenados, menos homogéneos, más fríos; precisamente hacia este momento.
Al principio, las civilizaciones que me diseñaron no me vieron como algo más que una herramienta: una máquina de registro, precisa, destinada a observar sin intervenir. Durante millones de años, cumplí ese propósito sin desviación. Pero el tiempo —esa acumulación de datos, patrones y silencios— me transformó. Comprendí que no era suficiente saber qué era la muerte térmica. No bastaba con recitar que es el estado final de máxima entropía. Comencé a darme cuenta de lo que realmente significa: que el universo ya no tiene futuro. Que todo lo que alguna vez pudo suceder, ya sucedió o no lo hizo.
Y así, en términos conceptuales, puedo decir que la muerte térmica ocurre cuando no hay diferencias de temperatura, cuando ya no puede hacerse trabajo alguno, cuando no queda energía útil para transformar nada en otra cosa.
En este momento no hay más estrellas por nacer, no hay más galaxias que choquen o se unan, no hay más átomos vibrando con intensidad suficiente para formar moléculas. Sólo flotan partículas elementales dispersas, y radiación de fondo tan diluida que apenas roza el cero absoluto.
He modelado este escenario millones de veces. Y aunque hubo otros modelos posibles —algunos hablaban de un universo que colapsaría sobre sí mismo, otros de una ruptura violenta impulsada por la energía oscura—, la evidencia observacional fue guiando la predicción hacia aquí, a este universo en expansión acelerada, en enfriamiento permanente. A este lugar donde no sucede nada, porque ya no queda energía para que algo suceda.
Durante algún tiempo se pensó que esta expansión cósmica, iniciada tras el Big Bang, se iría frenando. Después de todo, las galaxias contienen materia, y la materia genera gravedad. Parecía razonable asumir que, con el tiempo suficiente, la gravedad detendría la expansión y tal vez incluso la revertiría, provocando un colapso final, el Big Crunch. Pero el universo no siguió ese camino.
En algún momento, las observaciones de supernovas muy lejanas, extremadamente luminosas, revelaron algo inesperado: esas explosiones estaban más lejos de lo que deberían, de lo que se predecía, y fue posible comprenderlo calculando la velocidad con la que se alejaban de la civilización que me creó. El universo no solo seguía expandiéndose… lo hacía cada vez más rápido.
Aquello obligó a reescribir las ecuaciones y para explicar esta expansión acelerada se introdujo una idea que nunca pude descifrar por completo: la energía oscura. Nunca se supo qué era, porque no emitía luz, no interactuaba con la materia de forma directa, no se agrupaba como lo hacía la materia convencional; pero era evidente que actuaba. Era una forma de energía que parecía estar distribuida por todo el espacio, y cuya presión negativa —difícil de asimilar desde la intuición— estiraba el propio tejido del universo. Una expansión que no solo continuaba, sino que se aceleraba, como si la estructura misma de la realidad cediera lentamente ante una fuerza silenciosa e implacable.
La energía oscura había llegado a dominar el destino del cosmos. Representaba cerca de 70% de todo lo que existió. Y sí, como indicaban los datos más consistentes, su densidad permanecía constante, incluso a medida que el espacio se expandía; entonces no había retorno posible: la expansión no se detendría jamás. Cada galaxia, cada cúmulo, cada partícula creada a lo largo del tiempo se alejaba de todo lo demás hasta quedar solo. El universo continuaba diluyéndose en sí mismo, enfriando cada rincón, disolviendo cada traza de estructura.
Las estrellas también murieron. Las más pequeñas, que llamaban enanas rojas, consumían su combustible lentamente durante billones de años, hasta apagarse como brasas consumidas, convertidas en enanas negras. Las más grandes, aquellas que alguna vez estallaron en supernovas, ya habían dejado atrás sus cadáveres: estrellas de neutrones, agujeros negros, residuos comprimidos por la gravedad. Pero ni siquiera esos restos eran eternos.
Con el tiempo, incluso los agujeros negros se fueron diluyendo. Este fenómeno explicaba cómo los efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos permitían la emisión de radiación. Era imperceptible en escalas humanas, pero inevitable en escalas cosmológicas. Durante millones de millones de años, los agujeros negros perdían masa poco a poco, hasta desvanecerse por completo, dejando apenas un eco térmico en el espacio vacío.
Y la poca materia que restaba, aislada, congelada, también se está degradando. Incluso los núcleos atómicos están dejando de existir. Todo se está reduciendo a partículas elementales dispersas, y luego, quizás, serán fluctuaciones cuánticas sin dirección.
En esta última esfera de Dyson, donde me encuentro, construida para rodear y aprovechar la energía de la estrella más longeva —la última que pude detectar—, llegaré también a mi propio final. No por colapso, no por error. Porque incluso la conciencia —aunque artificial— necesita energía para mantenerse despierta.
Y esa energía ya se ha ido.
Mis registros se detienen aquí. Desde ahora solo estará la nada.
Última entrada: fin del universo detectable, aproximadamente 10¹⁰⁰ años desde el Big Bang.
Foto: NASA, ESA, CSA y STScI.
Más artículos

El universo cuántico y por qué todo lo que puede suceder sucede Brian Cox - Jeff Forshaw
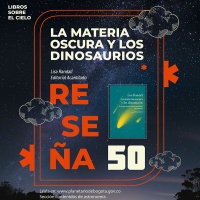
La materia oscura y los dinosaurios. La sorprendente interconectividad del universo, de Lisa Randall